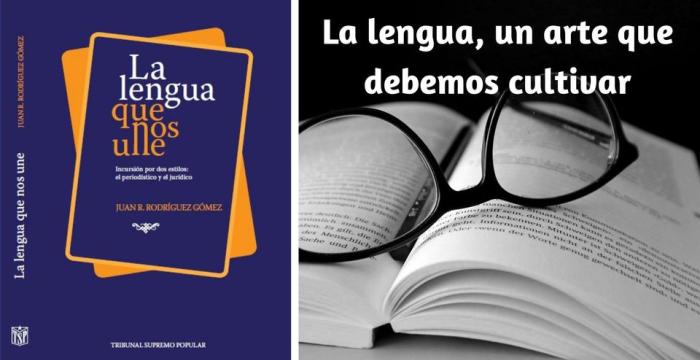
En el amplio universo de la intercomunicación humana, del cual forman parte numerosos medios de expresión —como los colores, las luces, las banderas... y hasta los gestos—, nada hay más fiel y concreto para transmitir los sentimientos e ideas que la palabra, oral o escrita. Hacerla clara, precisa y agradable al interlocutor, o al lector, ha de ser una aspiración de cada individuo.
Decía Camila Henríquez Ureña que «[…] cuando cultivamos la palabra estamos formando más que el saber, el ser; porque la palabra no es cosa que venga del exterior, sino algo que brota de la raíz humana y cuyo desarrollo corresponde a un crecimiento interno».
Sin embargo, algunos —conscientes, o no, del valioso aporte que constantemente hace el pueblo a la lengua— prefieren desdeñar la gramática y el buen decir, pues consideran que carece de importancia la forma empleada para propagar la idea. Esos portadores de criterios simplistas acerca del idioma desconocen o echan por la borda normas elementales de educación.
Pronunciar, hablar y escribir correctamente forma parte de la personalidad del individuo, y el hacerlo como es debido obedece a un hábito que debe crearse desde los primeros años de vida. La formación de nuevas generaciones lo exige no solo de los maestros, sino también de los padres y la sociedad, quienes tienen una buena dosis de responsabilidad en ello.
Suele afirmarse, sin desaciertos, que la buena conversación —y, por supuesto, la escritura— es algo así como un arte que puede cultivarse, si nos lo proponemos; solo se necesita dedicación, cuidado, esmero…
La vida moderna se caracteriza por la actividad e inquietud, y en ella es detestable la cháchara banal e insensata, tan diferente de una conversación capaz de hacer la palabra inteligente, animosa, en la cual se expongan, más que ideas, sentimientos y emociones. Pero siempre dentro de la sencillez, pues no solo existen quienes, cuando hablan o escriben, destruyen la riqueza del idioma, también proliferan los rebuscadores de palabras y estructuras, para demostrar una superioridad cultural que nadie les reconoce.
Ni unos ni otros deben constituir patrones imitables. La práctica cotidiana lo demuestra: nada hay más agradable que relacionarnos con personas sencillas, que hablan para que todo el mundo las entienda, sin caer en uno de los dos polos. Es conveniente enriquecer el vocabulario, educar la dicción, modular la voz, pero sin afectaciones porque, cuando así sucede, el hablante —o el escritor— resulta pedante.
Si somos capaces de comunicarnos en forma sencilla, sin sensiblerías y sin tratar de deslumbrar, haremos interesante, e incluso ameno, ese encuentro, donde la palabra no es mero contacto social y sí un estimulante medio para acercarnos a la sensibilidad y anhelos de nuestros semejantes.
En verdad, la lengua de Cervantes merece —y necesita— que se le respete y se le reconozca como lo que es: parte de nuestra identidad cultural.
Deje su comentario
Comentarios
Enhorabuena, muy atinada esta idea. Felicitaciones al equipo de Comunicación Institucional.
