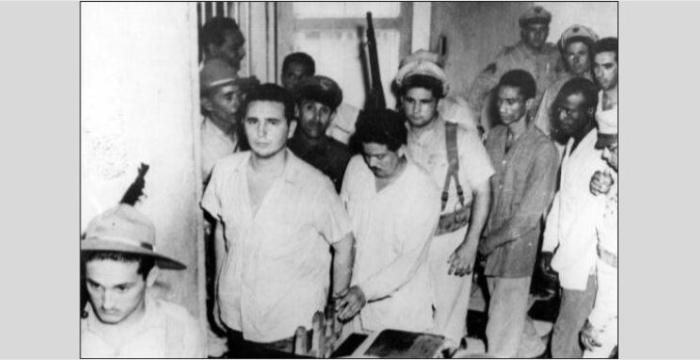- 21 vistas

Uso de razón le llaman a ese punto parteaguas en que la conciencia sobre el acto propio empieza a ser, y a separarlo a uno de la inercia de lo ingenuo natural en el comienzo de la vida.
No hay otra etapa en que sea más grande la dependencia del hombre respecto a sus circunstancias, que aquella entre el nacer y los años primeros.
Sin embargo, esa razón que hablamos se ajusta más a los recuerdos, a la memoria gráfica de la experiencia vivida, que a la madurez mental, clave en la forja del carácter.
Eso, el carácter, la personalidad, la entraña moral que deriva a la postre en virtudes y actitudes, hereda de las circunstancias tal vez más que el puro crecimiento físico, dependiente del alimento, lo que se practica, lo que se padece y se disfruta.
De la cuna, por tanto, que fue la comarca de Birán después de la madrugada del 13 de agosto de 1926; de la familia holgada gracias al empuje emprendedor y la laboriosa voluntad del padre recio; de la triste realidad social imperante en la cotidianidad rural cubana de entonces, acolchonada en la finca de Don Ángel y Lina por tantísimos capítulos de generosidad dadivosa hacia los pobres y desempleados; de la expresión más natural que tiene la libertad, como es la del campo abierto y la posibilidad de irse por él sobre los pies o a lomo de caballo con los amigos genuinos que siempre son el hijo del campesino humilde o el obrero doméstico; se apertrechó en principio -de un modo tan decisivo como fueron a seguidas los años escolares- la personalidad irremediablemente rebelde del pequeño Fidel Alejandro.
«No nací revolucionario, pero rebelde sí», diría una vez, y su historial, recordado varias veces en los diálogos con amigos entrañables, ofrece anécdotas deliciosas del hombre grande que resultó toda su vida, como en sus días de niño, hijo de las circunstancias.
Hizo y quiso ser lo que todo infante de su edad. Las historias de pequeño son los mejores argumentos que desmontan el mito, que lo aterrizan a la vida mundana. Es cierto que tuvo el privilegio de vivir a pleno goce los años primeros sin tener que pugnar por subsistir, por lucharse el bocado diario, por inventarse descalzo algún trabajo que llevara a la casa unos centavos.
Ser hijo de terrateniente, no nieto de terrateniente, fue un privilegio y una suerte -lo dijo él mismo-, pues ser lo segundo lo habría despertado al mundo en medio del limbo de la engreída superioridad aristocrática. Hijo, sin embargo, de padres de origen pobre, que forjaron la fortuna con los sudores propios, vivió la comodidad en la armonía de la convivencia con los humildes.
Entre los contemporáneos que se lanzaban a nado en los arroyos y charcos de Birán, que surcaban los campos jugando en todas direcciones, que molestaban a las vacas, que se perdían de cacería con tirapiedras, que compartían con él incluso los reglazos y los granos de maíz bajo las rodillas con que los castigaba la maestra de la escuelita del batey, no había un solo niño ni medianamente cerca de la fortuna familiar que él contaba.
Eran esos amigos los pequeños más humildes de la zona, y a su altura estuvo siempre, hasta cuando les llevaba el almuerzo en la lata con comida. Ya había visto varias veces, en la oficina del padre, los papeles que hablaban de contratos para trabajos no urgentes, que Don Ángel arreglaba con la gente desesperada que acudía a él, en procura de empleo.
Porque vivió en la raíz profunda la realidad cruda del campo, y porque pudo descubrirla libremente gracias al desenfado de sus padres que nunca le limitaron el compartir –a no ser los regaños por la asidua estancia en los barracones de los haitianos, no por ellos, sino por la salud comprometida en el tanto comer maíz tostado-, comenzó a entender, temprano y básicamente, lo injusto, lo irracional, lo desigual, y a encender contra todo eso, como chispa dentro de él, un incipiente sentido de rebeldía.
Sus primeras guerras las peleó con las mismas armas inocentes del resto de los niños, que toman en serio los trucos de vaqueros y los héroes de los combates de Abisinia, de las postales que venían en los paquetes de galletas. Pero cuando empezó a leer los periódicos al cocinero de la casa, español analfabeto, descubrió en los detalles de la gran confrontación civil española su primera guerra seria, que siguió paso a paso, entendiendo de pronto la importancia de lo internacional; tal vez en la misma dimensión con que admiró a Napoleón tras encontrarlo en un álbum de postales, y que replicó en Aníbal, Alejandro Magno y el líder espartano de las Termópilas.
Contadas por él mismo tuvo, ya en los predios escolares que en Santiago de Cuba fueron los colegios La Salle y Dolores, cuatro sublevaciones primigenias. La primera, un bombardeo de piedras por media hora contra el zinc de la escuelita de Birán, donde vivía la maestra Eufrasia, que por buen tiempo fue verdugo principal durante el destierro que vivió en su casa santiaguera. La segunda le costó la salida de La Salle, al confrontar por sus abusos al profesor Bernardo. La tercera, al revertir la férrea decisión con que sus padres lo sancionaron a no volver a una escuela: dijo que le prendería candela a la casa. Y una cuarta, cuando burló a la nueva tutora santiaguera, dándole a firmar las notas falsas que suponían un 10 en cada asignatura.
Hipotecada la atención en las clases bajo la subversiva adicción al deporte y a la exploración en las montañas –¿predestino?– se alistaría el adolescente Fidel Castro para el reto mayor, el desafío intelectual que entre el capitalino colegio de Belén y el crisol de conciencias que era el Alma Mater de La Habana, redondearon el carácter del joven que maduró, tempestivamente, de lo indomable a lo revolucionario.
«…porque el hombre no es totalmente dueño de su destino. El hombre también es hijo de las circunstancias, de las dificultades, de la lucha… Los problemas lo van labrando como un torno labra un pedazo de material. El hombre no nace revolucionario, me atrevo a decir. Yo me convertí en revolucionario».